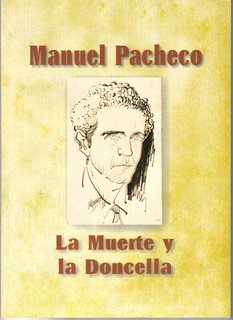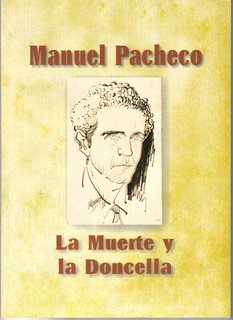
Sin duda, lo más representativo de la poesía extremeña durante la segunda mitad del siglo pasado (tan próximo aún) lo constituye la trilogía formada por Valhondo, Pacheco y Lencero. Ya alcanzado el Olimpo de la fama, sus nombres y sus efigies han pasado a formar parte del paisaje urbano: así lo han entendido las autoridades municipales de Badajoz que les han erigido un monumento conjunto a los tres inmortales, lo que en el callejero pacense se conoce como la Rotonda de los Poetas. Tuve la suerte de que los tres me honraran con su amistad y, de uno de ellos, Lencero, a quien conocí antes que a los otros dos, he publicado algunos trabajos periodísticos que, posteriormente, se han incluido en mi libro De la Vida a la Teoría.
Hoy nos toca hablar especialmente de Pacheco, a propósito de un inédito suyo de juventud, que acaba de dejar de serlo. Este escrito corresponde al diario que, “para entretener su afán”, escribió el poeta con motivo de una reclusión temporal suya en un nosocomio, en este caso, el Hospital Provincial de Badajoz. Fue allá por la primavera de 1942 y tenía entonces el poeta veintiún años. Enfermedad y poesía van con frecuencia asociadas, no sabemos por qué extraño destino. Pero hay casos de todos conocidos: ahí están, entre otros, Juan Ramón y Verlaine, y algunos más que en este momento no recuerdo, con sus estancias en sanatorios, hospitales y demás “palacios de invierno”, como los llamaba Verlaine.
Pacheco nos relata el día a día en uno de estos alojamientos para dolientes en los que la muerte se deja ver a diario. Y, junto a la muerte, su contrapunto más denodado y animoso, lo que se corresponde con el amor y la vida. Esto último personificado en la doncella, el otro personaje del alegórico título del relato. Personaje este último encarnado en la figura de una monja joven y hermosa de la que el poeta, como no podía por menos, se enamora hasta la médula. Ya tenemos el argumento y las dramatis personae principales. El título de esta historia verdadera, bien que literaturizada, es decir, injerta en lo ficticio, lo aporta el autor del estudio introductorio que sirve de prólogo al relato. Y este autor no es otro que Luis Alfonso Limpo, periodista, bibliotecario, poeta a ratos, historiador y oliventino. Algunos de estos títulos los comparte con Pacheco, su paisano. Y no es la primera vez que ambos aparecen en un libro cogidos del brazo. Ya lo han hecho al menos en otra ocasión, si bien invertidos los papeles: el del prologuista y el del autor del libro. Hay un título nefando de Limpo, de cuyo nombre no quiero acordarme (del libro, no de Limpo) en el que el tandem reaparece bajo los respectivos heterónimos con los que, en ocasiones, los poetas recatan pudorosamente su faceta más humanamente cínica e ignominiosa. Recalco lo de humanamente. Si no admitimos que todos somos un poco Diógenes el del tonel, estaremos mermando nuestra humanidad en una de sus dimensiones esenciales.
Y volvemos a la publicación. El estudio de Limpo que acompaña al relato de Pacheco se publica exento, como separata. Suponemos que esta medida estará justificada por alguna razón que, de momento, no acertamos a entender bien. Sea ella la que fuere, lo cierto es que el estudio de Limpo constituye un ponderado trabajo de crítica literaria. Reconoce defectos en el escrito primerizo de Pacheco, pero exalta en el mismo virtudes esenciales que lo peraltan, haciendo que se perdonen aquellos defectos. Limpo muestra un fino sentido crítico, apoyado en amplias lecturas y sus juicios sobre el autor nos parecen acertados y convincentes. Contribuyen a hacernos la lectura mucho más interesante y, desde luego, más provechosa. Y arrojan una luz definitiva para la captación del poema colofonario “La hora esmeralda”. Un claro ejemplo de cómo el poeta incorpora la vida a la literatura. El título de su primer libro poético, “Ausencia de mis manos”, nos revela su verdadera motivación, cuando conocemos el episodio biográfico que el poeta nos declara en su diario, episodio corroborado más tarde por él mismo, en conversación con el profesor Viudas Camarasa, responsable de la edición crítica de la poesía completa de Pacheco. “Elemental, querido Watson”, como diría Sherlock Holmes. Son las manos del poeta las que se resienten de la ausencia de su idolatrada monja, manos añorantes de los contactos furtivos que, fugazmente, podría tener con la hermana, cuando esta le administraba las medicinas o le arreglaba el embozo. Y aún hay una metáfora inquietante en ese poema de título un tanto sospechoso: “La hora esmeralda”. Ya sabemos que la esmeralda es de color verde, verde esperanza, no seamos mal pensados. Pues bien esa metáfora inquietante se refiere a la “espada”, un símbolo poético de carácter fálico, como ha estudiado el profesor extremeño Miguel Garci-Gómez, en su estudio sobre el romance lorquiano “Preciosa y el aire”:
El viento, hombrón, la persigue
Con una espada caliente*.
Pacheco en su poema hace afirmaciones audaces y turbadoras sobre sus avances en este sentido:
Sobre el opaco vidrio manchado de pureza 
mis espadas rasgaron tus íntimos temblores,
se estremeció tu carne queriendo ser de vida
y libélulas negras en un beso de miedo
te cerraron el alma.
Sólo el plural “espadas” nos hace corregir nuestra suposición primera para concluir que el instrumento a que aquí alude el poeta no es, por esta vez, un símbolo cifrado del falo, sino algo que lo sustituye, en este caso, las manos. Hay “espadas como labios”, que dijera Aleixandre, y hay manos como espadas, como cuchillos que, según Lorca, penetran finos por las carnes asombradas y se paran "en el sitio / donde tiembla enmarañada / la oscura raíz del grito". La espada como símbolo fálico puede sustituirse por cualquier otro instrumento afilado y cortante, por ejemplo, el cuchillo, o la faca. Dice Adriano del Valle:
Quiero esconder en tu liga,
Carmen, abierta, mi faca.**
Claro que no sabemos (ni, en realidad, nos importa demasiado saberlo) hasta dónde pudo llegar la osadía del poeta joven y la condescendencia caritativa de la joven monja. Lo que sí sabemos es que en esa edad casi adolescente la fantasía erótica es muy grande y puede convertir un simple roce involuntario en un abrazo consumado. Cito un pasaje de un relato breve de Ramón Gómez de la Serna:
Roto el tocino, que es como una ascensión de la que lo salta, como si partiese
con la hélice encendida en vueltas, la niña se quedó exhausta, acabada, con el
pecho lleno de latidos, como después de una carrera loca y, sin poder más se
sentó en el banco de los dos amigos, que se quedaron turbados como si la
hubiesen recibido en los brazos. (R. Gómez de la Serna, “La tormenta”, en
La novela corta española, Edit. Aguilar, Madrid, 1952, p. 730-1.
Las cursivas son nuestras)
Y aquí ponemos punto final a esta reseña. Recomiendo vivamente al lector que se haga, a ser posible, con un ejemplar de esta curiosidad bibliográfica, en la seguridad de que quedará complacido. Y que se dé prisa en hacerlo porque el libro (los dos libritos,que se entregan conjuntamente) por no ser venal y ser una edición limitada a un reducido número de ejemplares, va a agotarse en un plazo muy breve.
** Véase A. del Valle, OBRA POÉTICA COMPLETA, Edit. Nacional (1977) pág. 107